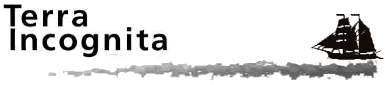El acuario
Enrique Zaldua
Desde que entró en el restaurante, el hombre no había parado de llorar. Le había pedido al camarero la mesa cercana al escaparate, la que miraba a la calle, justo al lado del florero gigantesco repleto de plantas tropicales que se inclinaban sobre la pequeña fuente de mármol que daba vida al ala izquierda del comedor.
Sin parar de llorar, se sentó de cara a la cristalera, observando, entre cataratas de agua salada, el ir y venir de la gente y de los perros. No sabía por qué lloraba, y no quería saberlo. El camarero ni le miró a la cara cuando entró; evidentemente estaba acostumbrado a ver gente llorando descon-soladamente en su restaurante. Además no tenía tiempo que perder porque tenía que vigilar a un señor con parche en el ojo y pintas de pirata que se había sentado en la mesa de al lado del piano de cola. Estaba claro que aquel bucanero estaba esperando una oportunidad para escabullirse hacia el instrumento y ponerse a tocar algún réquiem con sus manos de garfio, cosa que en aquel lugar, a pesar de la epidemia de tristeza, estaba absolutamente prohibido.
Cuanto más lloraba el hombre, más triste se ponía, lo que hacia que desease llorar aún más. Ya no le quedaban pañuelos para secarse el torrente de lágrimas que le brotaba de los ojos, así que comenzó a utilizar las elegantes servilletas de color de rosas y bordados de abedul que encontró púlcramente dobladas encima de la mesa. Como el camarero no tenía tiempo que perder con este hombre que lloraba tanto, porque tenía que vigilar al pirata, le trajo un menú y se fue sin esperar, no sin antes darle otra servilleta y aconsejarle que moviera su silla un poco más cerca de la rejilla del desagüe, para dar fluidez al proceso de evacuación del río de lágrimas.
Los efectos de la marea habían comenzado a ser notados por los demás comensales. Por ejemplo, un niño que andaba aburrido por allí mientras su abuela y su madre devoraban una ristra de costillas de venado como si fuera lo último que les quedara por hacer en la vida, hizo trizas el menú y construyó un barquito para hacerlo navegar entre los mares que se habían formado entre las mesas. La intrépida y abstraída abuela, en un descanso de la tripada costillar comenzó a quejarse de que con tanta agua se le iban a mojar las enaguas, y de que no tenía otras, por lo que exigía que cerraran los grifos inmediatamente.
Completamente ajeno a estos acontecimientos, el hombre seguía llorando a borbotones. Sin embargo, poco a poco empezó a gustarle aquello de llorar. Notaba que era como martirizarse con el cilicio pero sin sangre, una especie de entrega espiritual a uno mismo, una dejación de responsabilidad vital y una inmersión en el pozo transparente de la auto-compasión. Y todo eso sin saber por qué.
De repente se dio cuenta de que una multitud se había agolpado delante del escaparate y le miraba con curiosidad. Probablemente serían unas 17 personas, 3 niños y 2 perros, un cocker y un huski. Le encantaban los huskis, pero a éste no le podía ver bien, porque se lo impedían las lágrimas. Una chica de unos 15 años tenía la nariz y los labios pintados de morado pegados al cristal, mirándole fijamente a los ojos.
Finalmente, el camarero vino a anotar su pedido. Llegó subido en la barca de salvamento que el restaurante guardaba siempre para estos casos, que eran cada vez mas numerosos. Tan pronto como el hombre le pidió el bocadillo de lentejas y el estofado de cangrejos venecianos en su salsa, el camarero tomó los remos y se fue a la cocina, donde los cocineros, como caldereros de un barco que se hunde, se afanaban por mantener el fuego vivo entre tanto agua que les llegaba ya hasta los fogones.
El cocker, aburrido porque no pasaba nada y nadie le daba un pedazo de chorizo, se fue. La multitud también se comenzó a hastiar de aquella escena. Un tipo llorando hasta convertir un restaurante en un acuario, con niño, madre y abuela incluidas, ya no causaba tanta impresión como al principio. Al fin y al cabo, hoy en día cualquiera puede llorar a mares. Uno a uno todos se fueron dispersando. Sólo quedaban la chica y el huski, que a lo mejor iba con ella, pero no era seguro. El hombre seguía llorando, ya casi con el agua al cuello, encantado de lo bien que le salía. Desde que había aprendido a llorar la vida era más sencilla, menos tensa, más agradable. Qué bien.
Llegó el camarero con la comida. Justo en el momento en que empezaba a zamparse el entremés de lentejas, entraron en el restaurante la joven y el perro; por la manera en la que se conducían era obvio que ninguno de los dos había estado antes en un local de tanta categoría. Lentamente, con timidez, se acercaron a su mesa.
“Hola”, dijo la chica. El perro se rascaba la oreja mientras esnifaba con cierto aire de desprecio al aromático estofado de cangrejos que aguardaba encima de la mesa.
“Hola”, respondió el hombre, sonándose los mocos con la parte baja del mantel.
“¿Nos dejas llorar contigo?” preguntó la chavala.
“Claro, por supuesto. Llorar es libre”, respondió él.
Y la chica y el perro se sentaron a la mesa y comenzaron a llorar desconsoladamente, sin que el camarero, que seguía sin quitarle el ojo de encima al pirata, les prestara mayor atención.
A la abuela, la cosa le hizo menos gracia, porque el agua le había empezado a llegar al sujetador, y no le quedaba otro para recogerse sus ampulosas tetas, por lo que sin esperar a la madre, que había ido al servicio a hacer sitio para el postre de arroz con leche que había pedido, agarró al niño, con barquito y todo, y se lo llevó de allí en el flotador que siempre llevaba en el bolso para situaciones de emergencia.
“Abuela, abuela, yo también quiero llorar”, gritaba el niño.
“Aquí no, en casa”, respondió la abuela.
Cuando la madre del niño, y niña de la abuela, regresó del servicio y vio que se encontraba sola y sin arroz con leche, sintió una tristeza muy grande y decidió que sería bueno desahogarse con alguien. Nadando se acercó a la mesa donde estaban el hombre, la niña de 15 años y el huski, llorando a trío de una manera perfectamente sincronizada y alegre.
“¿Puedo llorar con vosotros?” preguntó, muy seria.
“Claro. Acércate. Llorar es libre”, respondió el can, que de joven había estudiado literatura, y entendía mucho de política.
Y la madre, agarrándose al mantel, se subió encima de la mesa, que por ahora estaba flotando a la altura de la copa de las plantas tropicales, y se puso a llorar.