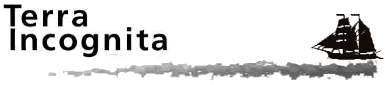Las superficies vivas lo sienten más,
sostenidas con fuerza para que no vuelen en la nada
a lo largo
de las innumerables pasajes inclinados
de todo
lo que resbala y cae de repente,
hundiendose como pescados con ojos vidriosos en el aire,
la punta brillante incrustada
en las texturas, las periferias de la carne.
Cualquier cosa endurecida no se fija,
se rasga en su camino a la caída infinita.
Lo que es suave se le retiene
en cada hueso de la carne y en la médula
de su propia masa que se desliza,
una pieza momentánea, la sangre que mancha
la pared de apoyo
le da brillo al desgarro, profundizando el peso,
el ojo se fija
en el dispositivo insuperable
como aquellos torturadores medievales
o pashas Turcos
que lo insertaron bajo las costillas
de infieles y los miraron
dar patadas y balancearse durante todo el día,
haciendo una pausa para preguntarse de vez en cuando
por tan ingeniosa simplicidad,
la longitud, la caña robusta y la curva,
la exquisita extensión de la lengüeta.